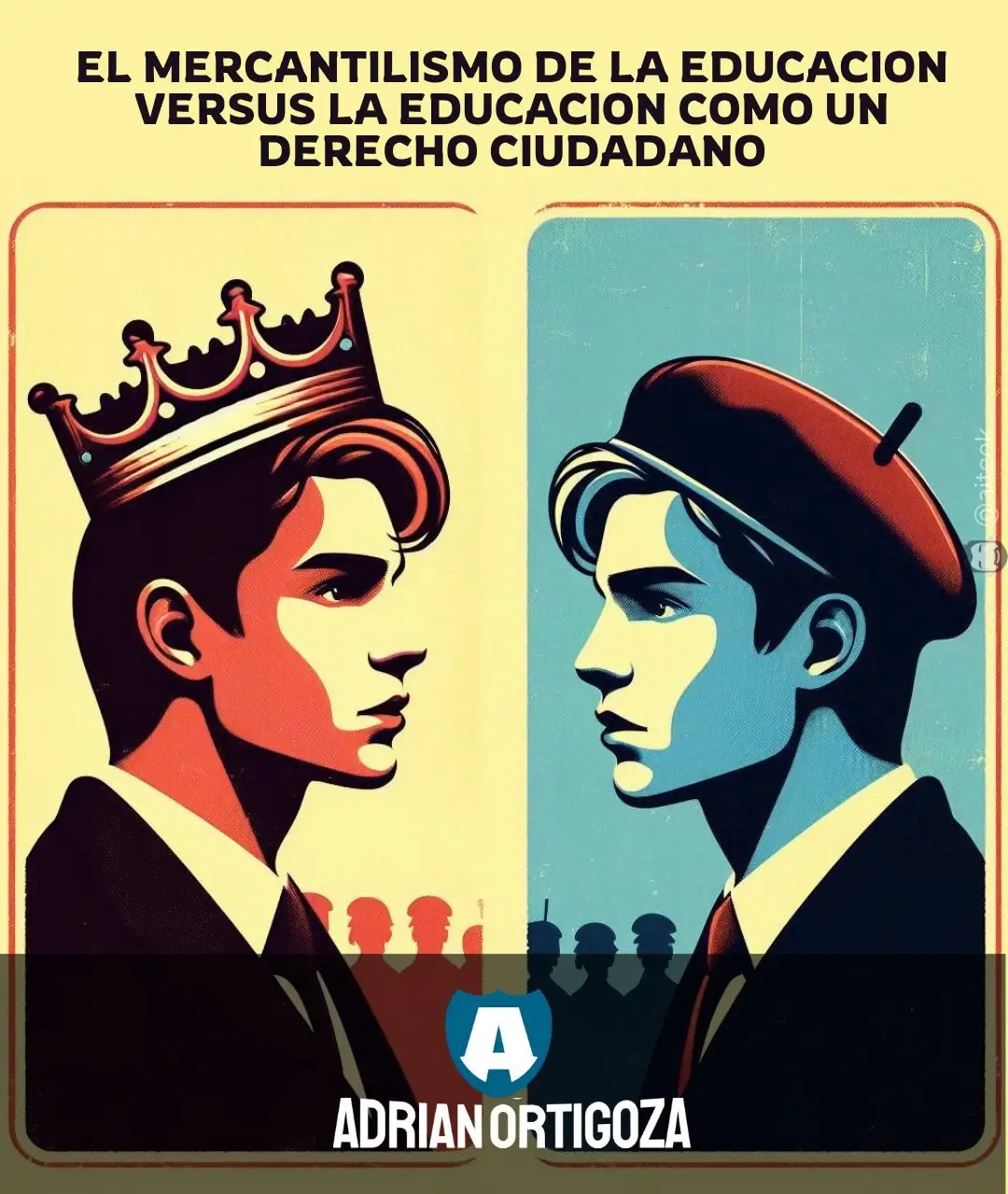INTRODUCCION
En este breve ensayo nos ocuparemos de describir características que identifican a la educación como un derecho humano y a contramano esas contradicciones que presenta la educación pensada como un factor netamente mercantilista.
He sido convocado a participar del IV Congreso Internacional de Ciencias Humanas en la UNSAM en el que participan diferentes académicos, referentes y dirigentes sociales y políticos, funcionarios de diferentes sectores del gobierno y docentes. Se me solicita que realice una presentación basada en bibliografía y sólidamente argumentada para dialogar con un académico que pertenece a la Fundación para el Progreso y que recientemente ha participado de un encuentro entre economistas y empresarios.
Dicho panelista basará su presentación en los siguientes argumentos que retoma de publicaciones del presidente de la fundación, el economista Axel Kaiser.
“La educación es un servicio como cualquier otro, y como tal, debe estar sujeto a las leyes del mercado. Solo la competencia entre instituciones educativas garantizará calidad y eficiencia. El monopolio estatal en educación es un fracaso.»
«El Estado no debe ser dueño de colegios ni universidades. La educación es un servicio que, como cualquier otro, funciona mejor cuando opera bajo las reglas del mercado: competencia, libertad de elección y precios. Los vouchers son la herramienta democrática para lograrlo.»
Ante la oportunidad de argumentar amablemente con base a lo vertido por el panelista, diré que:
En primer lugar, la educación, concebida como un derecho humano fundamental, se encuentra respaldada por numerosos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Lejos de poder ser tratada como un bien de consumo sujeto a las leyes del mercado como bien lo expresa el panelista en su ponencia, diré que la educación representa una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y para la consolidación de sociedades democráticas, pues proporciona a los individuos las herramientas cognitivas, críticas y de participación necesarias para comprender, reclamar y defender sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Individuos educados están mejor equipados para informarse, organizarse, participar en la vida pública, tomar decisiones informadas y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, o como decimos en el ámbito de la Administración Pública: accountability. Asimismo, una ciudadanía educada es esencial para la consolidación de sociedades democráticas, pues fomenta la deliberación informada, el respeto por el pluralismo, la tolerancia, la participación cívica responsable y la capacidad de construir consensos, elementos cruciales para el funcionamiento y la legitimidad de cualquier sistema democrático. En esto radica la importancia que no sea pensada como “cosa de mercado” sino de Estado, con razón Pagano y Finnegan (2007) destacan que su protección implica obligaciones específicas para el Estado, quien debe garantizar su acceso, gratuidad, equidad y calidad, independientemente de la condición socioeconómica de las personas.
Frente a concepciones neoliberales como la que sostiene Axel Kaiser, que proponen interpretar la educación como un servicio comercial, resulta necesario recordar -desde una perspectiva del Derecho y del rol de la Administración Pública- que en Argentina la educación tiene reconocimiento constitucional (arts. 5, 14, 75 inc. 22 de la CN) y es reafirmada por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13). Estos marcos establecen que el acceso a la educación debe ser universal, sin discriminaciones, y que el Estado debe asumir un rol protagónico como garante y no como simple facilitador o subsidiario de servicios educativos.
En segundo lugar, desde una perspectiva histórica, como analiza Paviglianiti (2007), la educación como derecho emergió tras profundas transformaciones sociales y políticas, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En América Latina, y particularmente en Argentina, se reconoce que el acceso a la educación pública y gratuita fue el resultado de luchas populares que buscaron romper con las barreras de clase y construir una ciudadanía más inclusiva. Este proceso refuerza la idea de que la educación no puede quedar librada a las fuerzas del mercado sin socavar su función igualadora. Son justamente estas luchas que explicita Paviglianiti las que nos da legitimidad en el presente.
Pensamos también en los aportes de Silvia Barco (2009) cuando emparenta la educación con la democratización, ella expresó: “que el objetivo de la educación era el de la democratización de la sociedad” (p. 3). La autora sostiene que concebir la educación como un servicio competitivo anula su potencial democratizador y la convierte en un mecanismo de reproducción de desigualdades sociales. Debemos entonces preguntarnos ¿Cuál sería la lógica de la Educación en un contexto capitalístico? Bueno, en la lógica mercantil, el acceso y la calidad de la educación dependen de la capacidad adquisitiva de las familias, lo cual refuerza las disparidades existentes y allí otra pregunta que surge es ¿Y el don democratizante de la educación dónde queda? Por el contrario, la lógica del derecho a la educación exige que el Estado intervenga activamente para garantizar condiciones de igualdad, superando las desigualdades de origen. Agregaría, pensando en Barco, educar es democratizar.
En tercer lugar, la propuesta de implementar un sistema de vouchers, que pretende «democratizar» la elección educativa mediante la competencia entre instituciones, ha mostrado en experiencias extranjeras, como la chilena sus efectos negativos: segmentación del sistema, debilitamiento de la educación pública y profundización de las brechas sociales. Y acá debo traer a la discusión literatura que ya advierten sobre la desnaturalización de la educación como rol del Estado. Hernán Amar (2019) y Rodríguez (2018) advierten que estos mecanismos transfieren la responsabilidad estatal al individuo, desnaturalizando la obligación pública de asegurar la educación como bien común.
Desde de mi punto de vista, hacer el esfuerzo por interpretar la educación como un derecho supone reconocerla como un instrumento, pero no cualquier instrumento, sino uno de emancipación social, acceso a otros derechos y ejercicio pleno de la ciudadanía. Si, tan alegremente la interpretamos como usted lo hace, señor panelista, como un bien económico, implica concebirla como una mercancía más, disponible sólo para quien pueda pagarla o competir en un mercado desigual. Esta diferenciación es crucial: mientras el mercado reproduce privilegios, el derecho busca corregir desigualdades históricas.
Retomemos la historia, miremos en retrospectiva, allí notaremos hitos importantes en la materia, veremos a todas luces elementos históricos claves que refuerzan esta concepción de la educación como derecho. Desde la Ley 1420 de educación primaria gratuita y obligatoria de 1884, hasta la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del 2006, la tradición educativa argentina ha estado signada por la defensa de esas características trascendentes y son ese carácter público, gratuito y universal del sistema. De hecho, en los últimos años, la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional (como lo he mencionado al inicio de mis argumentos) reafirma este compromiso, colocando al Estado como principal garante.
En la actualidad, hemos entendido que las posiciones que promueven la mercantilización de la educación deben ser comprendidas como parte de fenómenos político-económicos más amplios, asociados al avance de políticas neoliberales que buscan redefinir los derechos sociales en términos de consumo y competencia. Por ello, resulta acertado retomar la concepción de Visacovsky (2017) cuando enfoca el avance neoliberal y refiere que “la escuela pública y sus actores sufrieron las consecuencias de la precarización, en diferentes dimensiones” (p. 6), en este contexto afirma que reducir la educación a un problema de eficiencia económica omite su dimensión política, histórica y social (opaca esas profundas dimensiones que exhiben lo contrario a lo que pregona el ponente), y favorece la privatización de los bienes públicos. No quiero olvidarme de Isch (2017) critica que la lógica del mercado transforma la educación en un privilegio para quienes pueden pagar, aumentando las desigualdades y debilitando la función pública del Estado. Advierte además que este fenómeno responde a una estrategia neoliberal que desresponsabiliza al Estado de sus obligaciones fundamentales.
Para finalizar, en este sentido, la educación como derecho debe ser defendida no sólo en términos jurídicos, sino también como una construcción social que garantiza inclusión, igualdad y justicia como he tratado de exponer aquí. Retomando a Barco (2009) y a Pagano y Finnegan (2007), pensar la educación como bien público implica asumir que su acceso equitativo constituye la base para una democracia real y efectiva, y que no puede depender de la lógica mercantil que fragmenta y excluye.
La educación no puede ni debe ser entendida como un producto de mercado. Es un derecho social fundamental, y su garantía estatal no es una opción política sino una obligación jurídica, histórica y ética. Defender su carácter público, gratuito y universal es defender, en última instancia, la posibilidad misma de construir una sociedad más igualitaria, democrática y justa.
Se ha argumentado con base a:
- Amar, H. M. (2019) “Fragmentos de un discurso amoroso: la arquitectura discursiva de la política educativa de cambiemos” En Revista Movimiento – N° 10
- Barco, S. (2009). El derecho a la educación. concepciones y medidas político-educativas en el pasado reciente y en el presente de la República Argentina. Neuquén. Mimeo
- Isch, E. (2017). Privatización: amenaza al derecho a la educación. En Revista Digital La línea de Fuego, Quito https://lalineadefuego.info/privatizacion-amenaza-al-derecho-a-la-educacion-por-edgar-isch-l-1/
- Pagano, A y Finnegan, F. (2007). “El derecho a la educación en la Argentina: su dimensión jurídica formal” En Pagano, A. y Finnegan, F. El derecho a la educación en Argentina Buenos Aires Fund. Laboratorio de Políticas Públicas
- Paviglianiti, N. (1993) “El Derecho a la Educación: una construcción histórica polémica”. Serie Fichas de Cátedra, Buenos Aires: OPFYL, UBA.
- Rodríguez, L. (2017) “Cambiemos”: la política educativa del macrismo En Revista Questión Vol. 1, N° 53 (enero-marzo)
- Visacovsky, N y Gutierrez, L. (2012). “¿Por qué plantear un abordaje histórico en un programa de política educativa?” En I Jornadas Latinoamericanas de estudios epistemológicos en Política Educativa Buenos Aires. Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa